Mi resumen del libro “Planeta Aqua” de Jeremy Rifkin
- Prof. Enrique de Mestral

- 20 ago 2025
- 7 Min. de lectura
por Enrique de Mestral
Nuestro planeta está conformado por cuatro esferas bien definidas: la litosfera, la hidrosfera, la atmósfera y la biosfera. El 10 % de la humanidad vive en el litoral y otro 40 % a menos de 100 km de la costa. Además, la mitad de la población reside a menos de 3 km de una masa de agua dulce, mientras que menos del 10 % habita a más de 10 km de alguna de ellas.
Hoy, 2 000 millones de personas no tienen acceso a agua potable gestionada de forma segura; 4 200 millones (la mitad de la población mundial) carecen de instalaciones de saneamiento en sus hogares; y 3 000 millones no disponen de servicios básicos para lavarse las manos ni de acceso a jabón. Como resultado, cientos de millones sufren cada año enfermedades transmitidas por el agua. Para 2025, se estima que la mitad de la población mundial vivirá en zonas con escasez hídrica.
El 70 % de la superficie del planeta está cubierta por agua, pero sólo el 3 % corresponde a agua dulce y únicamente el 0,1 % de ella está disponible. La hidrosfera atraviesa un proceso de resilvestración: debido al calentamiento global habrá más precipitaciones en los polos y mayor sequedad en las latitudes medias y subtropicales. El gran problema del cambio climático es que una atmósfera más cálida absorbe más humedad del suelo, lo que provoca nevadas más intensas en invierno, inundaciones en primavera, sequías, olas de calor e incendios forestales en verano, y huracanes más devastadores en otoño.
La población mundial alcanzará su punto máximo hacia 2080, con unos 9 400 millones de habitantes, para luego descender de manera brusca en el siguiente siglo.
En el siglo XIX, la Primera Revolución Industrial estuvo marcada por la explotación masiva del carbón, la expansión de la máquina de vapor, el desarrollo del telégrafo, las locomotoras y los sistemas de alcantarillado, así como la construcción de edificios urbanos próximos a estaciones ferroviarias.
La Segunda Revolución Industrial, que se consolidó a fines del siglo XIX y se expandió durante el XX, trajo la electricidad centralizada, el teléfono, la radio y la televisión. Se apoyó en el uso masivo del petróleo barato y en el transporte de combustión interna, impulsando redes de carreteras continentales, vías navegables, rutas oceánicas y corredores aéreos.
La Tercera Revolución Industrial integra el Internet de las comunicaciones con el Internet digitalizado de la energía, alimentado por fuentes renovables como la solar y la eólica. Este modelo permite la venta del excedente de electricidad verde y el desarrollo de vehículos eléctricos y de pila de combustible propulsados por energías limpias. Muy pronto, esta circulación será gestionada mediante big data, analítica y algoritmos. El internet digitalizado del agua se basará en cientos de millones de cisternas inteligentes descentralizadas y otros sistemas de captación, que recojan el agua de lluvia en los barrios y comunidades donde la gente vive y trabaja, y la almacenen en acuíferos, microrredes hídricas y tuberías inteligentes.
La civilización hidráulica se basa en el secuestro y la gestión de las aguas que fluyen a través de poderosos ríos que recorren cientos de kilómetros. Estas aguas se administran para optimizar los rendimientos agrícolas y almacenar los excedentes de grano. Hoy, alrededor del 70 % de toda el agua dulce disponible en el planeta se destina al regadío -principalmente arroz, trigo, maíz y soja-. La agricultura representa cerca del 92 % del consumo total de agua, mientras que la industria utiliza un 4,4 % y el consumo doméstico apenas un 3,6 %.
Aunque la energía hidroeléctrica es una fuente renovable, puede afectar los acuíferos y generar escasez de agua en las zonas río abajo de las presas. Además, los embalses pierden grandes volúmenes de agua por evaporación, en algunos casos miles de litros por segundo.
La carne de vacuno tiene un elevado cálculo de agua virtual o huella hídrica. Una persona que consume mucha carne de vacuno puede llegar a gastar más de 5 m³ de agua virtual al día, frente a los 2,5 m³ que consume un vegetariano.
Para producir una bolsa de patatas fritas se requieren 185 litros de agua, mientras que una taza de café necesita alrededor de 149 litros para cultivar, procesar y transportar los granos. Producir medio kilo de mantequilla demanda hasta 13 635 litros de agua virtual. Los alimentos con menor huella hídrica son las raíces y tubérculos (patata, ñame, mandioca, remolacha), además de verduras como espárragos, ruibarbo, judías verdes, acelgas, calabaza, rúcula y okra. En cambio, cereales como maíz, trigo, arroz, cebada, avena y centeno requieren grandes cantidades de agua para su producción.
El 55 % de las calorías producidas por los cultivos del mundo alimenta directamente a los seres humanos, mientras que el 36 % se destina a la ganadería y el 9 % a la producción de biocombustibles.
La productividad neta primaria es la diferencia entre la fotosíntesis y la respiración de las plantas. Es decir, la cantidad de dióxido de carbono que absorben durante la fotosíntesis menos la que liberan ellas mismas en su respiración.
Nuestros tejidos cambian constantemente a medida que vivimos, a través de los alimentos que ingerimos y el aire que respiramos. En unos 10 años, la mayoría de los átomos que componen un ser humano han sido reemplazados.
El retroceso de la última gran glaciación, hace unos 11 000 años, permitió el asentamiento de poblaciones humanas, el inicio de la agricultura y el desarrollo del Neolítico.
Durante gran parte del Holoceno nos hemos dedicado a adaptar la naturaleza a nuestra especie, y no al revés. La infraestructura hidráulica constituye la viga subyacente sobre la que descansa toda la civilización tecnológica. La civilización hidráulica alcanzó su máxima expresión con el uso de combustibles fósiles y la modernidad, que posibilitó la construcción y gestión de grandes infraestructuras hidráulicas a través del represamiento de los principales ríos del planeta.
El riego es la base de la agricultura verdaderamente científica. Cultivar la tierra dependiendo de las lluvias es como comparar una diligencia con un ferrocarril, o una vela con la luz eléctrica.
Existe una contraposición entre Jean-Jacques Rousseau, que consideraba al ser humano bueno por naturaleza, y Thomas Hobbes, que afirmaba que “el hombre es un lobo para el hombre”. Immanuel Kant, por su parte, sostenía que el hombre es, por naturaleza, un ser racional, que no debe dejarse arrastrar por las emociones ni por el ímpetu de la existencia. Desde esta mirada, la civilización se entiende como un ejercicio racionalizador.
La Resilvestración de las aguas
El deshielo del Ártico y la Antártida, la intensificación de los ríos atmosféricos, los cambios en las corrientes oceánicas, las inundaciones, sequías prolongadas, incendios forestales y huracanes cada vez más poderosos son manifestaciones de una hidrosfera en resilvestración. Durante la vida de los niños de hoy y hasta bien entrado el siglo XXII, podríamos ser testigos del colapso de gran parte de la infraestructura hidráulica y, con ello, de lo que hemos conocido como civilización. Estamos entrando en la última etapa de la civilización hidráulica.
La civilización consiste en forjar lazos de sociabilidad con personas sin vínculos sanguíneos. Ser civilizado no es natural: debe enseñarse e imponerse mediante leyes, códigos de conducta y sanciones que mantengan cohesionado el tejido social.
Luego surge la conciencia ideológica con la idea de patria. El Estado unifica etnias diversas en torno a una lengua común, tradiciones compartidas, una jurisdicción, un sistema educativo, un ejército y símbolos colectivos como la bandera, el himno o la moneda. A lo largo de la historia, innumerables personas han luchado, sometido y matado a sus semejantes bajo la bandera de esta conciencia tribal.
Durante siglos la tierra no tuvo dueños. A partir del siglo XII, el régimen feudal basado en relaciones de usufructo comenzó a debilitarse con los cercamientos (enclosures), que permitieron a los señores privatizar sus tierras y venderlas, dando origen a un incipiente mercado inmobiliario. Así nació, con la propiedad privada, la economía de mercado. John Locke lo resumía así: ‘quien se apropia de una porción de tierra y la hace suya con su trabajo, aumenta su valor, sin el cual apenas valdría nada’.
El calentamiento global está arrastrando a la humanidad y a las demás especies hacia una crisis planetaria sin precedentes.
Desigualdad de género
Millones de mujeres dedican varias horas semanales a caminar kilómetros para recoger agua. Durante siglos, además, han sufrido una marginación sistemática que les impidió participar en los espacios públicos y de decisión. Sin embargo, su visión del agua como fuerza vital, distinta de la mirada instrumental masculina, podría haber enriquecido profundamente nuestra relación con la hidrosfera.
El objetivo del capitalismo es la productividad, mientras que el hidroísmo promueve la generatividad. El primero se inspira en la física newtoniana; el segundo, en las leyes de la termodinámica. Esta diferencia condiciona nuestra visión de la economía. El capitalismo ignora las enormes externalidades negativas de la actividad económica, dejando a las generaciones futuras una tierra empobrecida. La lucha emergente entre capitalismo e hidroísmo está cobrando protagonismo: las aguas comienzan a liberarse.
Tras seis milenios de domesticar la hidrosfera para nuestras necesidades -captándola, represándola, canalizándola, apropiándola y agotándola- debemos invertir el rumbo. El desafío es adaptar nuestra especie a los procesos vitales de la Tierra y recuperar la conciencia biofílica. El camino existe; lo que falta es la voluntad.
El calentamiento global está agitando las aguas, alterando el ciclo hidrológico planetario.
El ciclo hidrológico está tomando la iniciativa en la deconstrucción de la infraestructura hidráulica y en la resilvestración de la Tierra. Debemos pasar de la explotación a la gestión.
Las migraciones humanas han estado motivadas por la pobreza y la búsqueda de oportunidades. En las próximas décadas podríamos presenciar un desplazamiento masivo de la población debido al cambio climático.
Hoy se están secando el mar de Aral en Asia, el lago Mead en EE. UU., y ríos como el Amazonas, Éufrates, Tigris, Nilo, el Po en Italia, el Mississippi y el Yangtsé, además del Valle de la Muerte en California.
La agricultura vertical permite ahorrar enormes cantidades de agua. Las plantas se cultivan en capas apiladas con sistemas de circulación de agua enriquecida con nutrientes, sin necesidad de tierra, en entornos interiores libres de plagas.
La entomofagia -el consumo de grillos, gusanos de harina, abejas, hormigas, avispas, saltamontes o libélulas- debería incorporarse a nuestros hábitos alimentarios. Estos insectos son ricos en proteínas, abundantes y de sangre fría, lo que significa que aprovechan mejor la energía al no gastar calorías en mantener su temperatura corporal.
Las centrales nucleares utilizan uranio para generar calor, hervir grandes cantidades de agua y producir vapor que mueve las turbinas y genera electricidad. También requieren enormes volúmenes de agua para su refrigeración.
El metaverso, un universo virtual generado por ordenador, aspira a conducirnos hacia la singularidad: una metamorfosis final más allá de nuestras limitaciones físicas, donde la humanidad sueña con superar la angustia de la mortalidad y alcanzar una suerte de inmortalidad digital.
Nota del autor: Planeta Aqua es, probablemente, el libro más interesante que he leído.
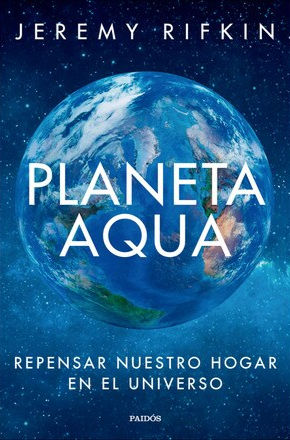
#CambioClimático, #MedioAmbiente, #Sostenibilidad), #Resilvestración, #PlanetaAqua, #Hidrosfera




Comentarios